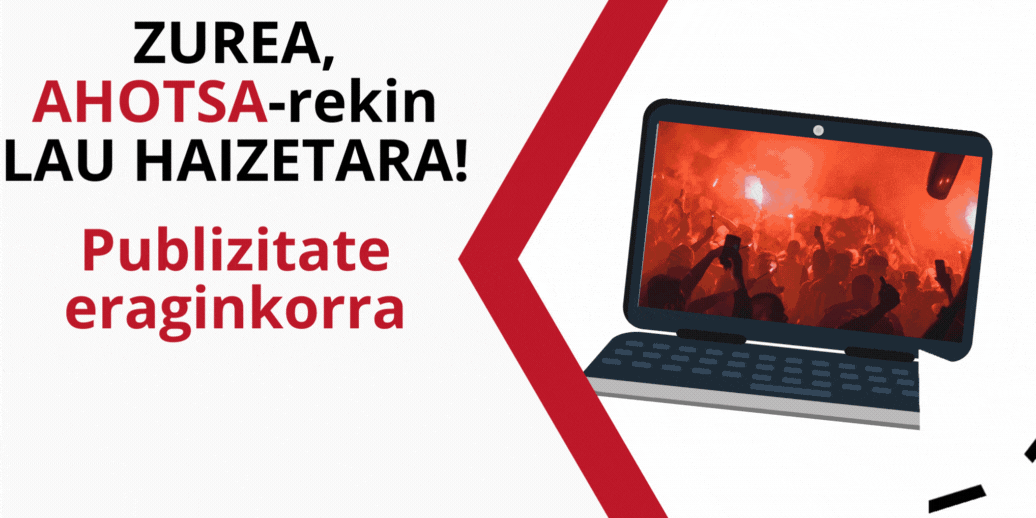Dos más dos son siempre cuatro, también en España.
Mirian de Agirre (Brasil), Veronica Domingo (Araba), Claudio Echeverría De la Barra (Chile), Txema Landa (Nafarroa), José Joaquín Saldias (Argentina). Euskaria kideak
Txema Landa
2017-ko abenduak 27
A nadie escapa que puesto el imputado en una situación de abandono tal que produzca en su ánimo miedo incontrolable, o directamente un padecimiento extremo causado por el dolor infligido, es predecible que confiese hechos no cometidos o inculpe a terceros inocentes. Y cuando no, termine muerto, como de hecho ocurrió.
La seguridad jurídica es una garantía consustancial a todo régimen democrático y debe cubrir la protección de todos los derechos inherentes a las personas. Uno de esos derechos es el de ser juzgado, cuando sea el caso, conforme a lo que se conoce como debido proceso.
En el terreno del derecho procesal penal lo anterior exige que quien sea investigado por la comisión de un ilícito, sea reputado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, y esto siempre con el exclusivo recurso a medios de prueba racionalmente inobjetables, y concluyentes para producir plena convicción en la conciencia del juez que ha de dictar sentencia.
Cuando esto no ocurre así, el fallo adolece de insanable vicio de procedimiento y es nulo, de nulidad absoluta, en la misma medida que la sentencia no se habrá dictado conforme a la imprescindible certeza jurídica que cualquier proceso requiere, pero con mucha mayor exigencia el proceso penal que puede arrancar a dentelladas un pedazo de la vida del condenado.
Especialmente sangrantes al respecto, son las condenas dictadas en España contra los allá llamados presos de ETA, y no decimos presos de ETA porque no existen las necesarias certezas procesales para afirmar que lo sean. En efecto, en su inmensa mayoría tales condenas fueron dictadas con lesión de las reglas del debido proceso, toda vez que los inculpados afectados fueron sometidos en el curso inicial de la investigación procesal a larguísimos períodos de incomunicación, que llegaron a durar en muchos casos hasta trece días.
En este período los detenidos fueron abandonados al arbitrio policial, privados de asistencia jurídica y sanitaria, sin que sus familiares hubieran sido siquiera informados de la situación. Son condiciones que evidentemente facilitaron la práctica de apremios ilegítimos y tratos degradantes que incluyeron la tortura.
A nadie escapa que puesto el imputado en una situación de abandono tal que produzca en su ánimo miedo incontrolable, o directamente un padecimiento extremo causado por el dolor infligido, es predecible que confiese hechos no cometidos o inculpe a terceros inocentes. Y cuando no, termine muerto, como de hecho ocurrió.
Lo señalado no es teoría pues produjo miles de denuncias de torturas, de las cuales la inmensa mayoría no fueron investigadas, y las pocas veces que lo fueron, los jueces las desecharon de plano argumentando invariablemente
falta de pruebas, acusando de paso a los denunciantes de cometer el delito de calumnia contra la policía. En los poquísimos casos en que hubo condenas, éstas fueron mínimas, y cuando no fue así, los afectados recibieron pronto indulto de parte de las autoridades políticas; más aún, tras el indulto fueron reiteradamente reincorporados a la función policial, promovidos a mejores destinos y cargos y hasta directamente condecorados.
En relación a lo que apuntamos está fresca la memoria de casos, por citar sólo algunos, como el de Unai Romano, cuyo rostro deformado tras la incomunicación se puede ver en internet; o el de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, jóvenes vascos directamente asesinados por la policía que intentó ocultar lo ocurrido enterrando sus cuerpos en cal viva en un lugar agreste, con la esperanza de que nunca fueran encontrados. Nadie olvida tampoco el caso de Joseba Arregui Izaguirre cuyo lacerado cadáver daba cuenta de que no confesó lo que se le exigía, a pesar del bestial trato recibido en las mazmorras policiales.
Llegados a este punto necesariamente hay que concluir que las condenas dictadas en España en procesos en que ha habido denuncias de torturas, usando como pruebas confesiones arrancadas en situación de incomunicación, por razones claramente entendibles, son en términos de estricta ortodoxia jurídica, nulas de nulidad absoluta, y esto porque al final de cuentas lo que realmente queda probado tras la tortura no es la culpabilidad del torturado, sino el hecho de que no había pruebas inobjetables de su culpabilidad.
Así lo han entendido en la ONU y en el Tribunal europeo de DD.HH. cuando han reconvenido y condenado repetidamente a España por estas razones.