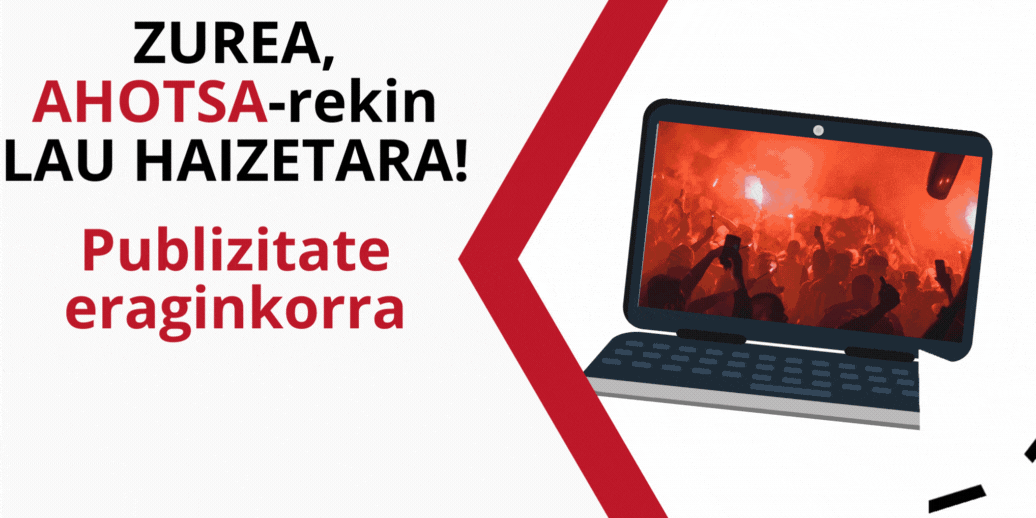Violencia sexual y tortura
A finales de 2017, conocimos el informe del Gobierno de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sobre la tortura realizado por el Instituto Vasco de Criminología dirigido por Paco Etxeberria que recoge, analiza y certifica 4.113 casos de tortura desde 1960.
Mikel Soto
2018-ko otsailak 13
Y, apenas días después de que la consejera del Gobierno de Nafarroa Ana Ollo hiciera público que ya habían puesto en marcha un estudio similar, supimos que el Gobierno español había recurrido la decisión de otorgar 17.900 míseros euros a la UPV-EHU destinados a un proyecto de investigación sobre la práctica de la tortura en Nafarroa.
He de confesar que me alegró que el Gobierno de Nafarroa hubiera dado ese paso. Era una de las íntimas peticiones que tenía para el gobierno del cambio. Aun así, reconozco que cuando tuve conocimiento del estudio pensé: «Uf, otra vez a dar el testimonio». Es un trance necesario, pero nunca fácil. Según contó Etxeberria, muchas personas acudieron al Instituto para grabar sus experiencias y, finalmente, fueron incapaces de hacerlo. Acercarse a la tortura es como aproximarse a un mar revuelto; uno nunca sabe con qué fuerza va a pegar la próxima ola ni qué capacidad de arrastrarnos va a tener. He visto a multitud de compañeras y compañeros alterados por una entrevista, una declaración, una comparecencia… propia o ajena. Incluso ahora, tras haber releído mi denuncia y la de mis compañeros para escribir esto, pese a la terapia y el trabajo realizado, noto la marea subir, sin saber qué va a arrastrar o cuánto va a durar. Aun así, siempre creo que es una marejada que merece pasar.
Por eso mismo, mediante este escrito, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la violencia sexual en la tortura. El trabajo del equipo dirigido por Etxeberria ha probado que este tipo de violencia ha sido revelada en un 22,3% de los casos denunciados. Estas prácticas han adoptado diferentes formas: desnudez forzada durante la incomunicación (18%), humillaciones sexuales de carácter verbal (10,3%), golpes en genitales (9,7%), tocamientos (5,4%), utilización de electrodos en los genitales (1,4%), introducción de objetos por la vagina (0,8%) o por el ano (0,9%)… Estos dos últimos ejemplos de violación han sido denunciados por un total de 36 personas. El informe certifica que «las mujeres, comparativamente con los hombres, soportaron más empujones y tirones de pelo, mayor utilización del ‘plantón’, más asfixia seca con la bolsa, mayor exposición a distintas formas de violencia sexual (más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras formas de violencia sexual), peores condiciones de detención (más exposición a ruidos constantes, deficiencias de higiene en el espacio), mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas u otros elementos, más humillaciones, más amenazas…». Por su parte, a los hombres se les aplicaron «más palizas, más sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres».
Sin que estas datos me hayan sorprendido realmente, mi experiencia con la tortura me hace creer que estas cifras pueden ser mayores y que, curiosamente, es la concepción de las personas torturadas -particularmente de los hombres- la que desdibuja las cifras. Vaya por delante que las reservas que voy a exponer sobre estas no pretenden invalidarlas. Creo que está por encima de toda duda la exhaustividad científica y la dolorosa honestidad del trabajo realizado por el equipo de Paco Etxeberria; no pongo en duda esos datos, pongo en duda la visión que los propios torturados hemos ofrecido sobre la tortura. Y lo hago basándome en mi propia experiencia y en mi propia miopía. Aunque contado así suene ridículo, a mí me costó más de diez años darme cuenta de que que me arrojaran sobre una mesa con los pantalones bajados y presionaran mi ano con un objeto simulando violarme era una agresión sexual. Que las afirmaciones de un torturador de que tenía un culo muy bonito, que se iba a follar a Ainara [mi compañera detenida] y después le iba a ordenar a un negro que me diera por el culo (sic, desgraciadamente) eran humillaciones y amenazas sexistas. Que los golpes en los testículos, los insultos de maricón, la historia de que era el caprichito de Txapote porque le gustaba darme por el culo (tristemente, sic, otra vez) y un larguísimo elenco de torturas y vejaciones que sufrí a manos de uno de los estamentos más sexistas y patriarcales del estado eran violencia sexual.
No supe identificarlo porque no disponía de las herramientas para ello. Para mí, como para miles de compañeros, fueron prácticas que formaban parte de ese infierno poliédrico que es la tortura. Sin embargo, las reflexiones y el avance del movimiento feminista me han ofrecido herramientas para comprender que en los desgraciadamente numerosos testimonios de tortura que conozco hay un marcado sesgo de género. En más de una dirección. Creo que, entre sus múltiples objetivos, la tortura en el caso de los hombres persigue la destrucción de su masculinidad, -entendida de manera estereotipada y hegemónica- y, en el caso de las mujeres, la activación de los terrores patriarcales, grabados a fuego durante siglos de violencia machista.
Todos los hombres con los que he hablado sobre ello me han referido experiencias de un fuerte carácter sexual. La conclusión del informe de que los hombres sufrieron «más palizas, más sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres» muestra una parte de esta realidad. Los golpes, electrodos, estirones en los genitales no se producen solo por ser una zona particularmente dolorosa o sensible, se producen también por lo que significan, por lo que representan. Por eso van acompañados de un amplio repertorio de insultos a lo que la Policía y Guardia Civil entiende como «hombría», y de un incesante empeño por convertir al detenido en «menos hombre», es decir, «maricón», «cobarde», «nenaza»… No estoy seguro de que la policía franquista actuara así, pero estoy convencido de que, por lo menos los últimos 25 años, los equipos de torturadores españoles han ejercido la violencia con un marcado y binario carácter sexista. Todavía recuerdo a un jovencísimo Jaime Iribarren contando entre sollozos que sus torturadores le echaban en cara «no aguantas nada».
Creo que todas estas prácticas nos han afectado a los hombres más de lo que creemos y admitimos. Curiosamente, uno de los momentos más humillantes de la tortura que guardo en el recuerdo ocurrió en la inspección médica que me sacó de comisaría para hospitalizarme, cuando la forense estaba certificando las lesiones que tenía por todo el cuerpo y le pedí que también apuntara las del pene y los testículos. Recuerdo cómo levantó mi pene con su bolígrafo en un gesto que apenas trataba de ocultar el asco que le producía y lo innecesario que le parecía. Tengo un sentimiento sumamente vívido de lo degradante que me pareció. También recuerdo coincidir en la enfermería con un compañero que recientemente había sufrido terribles torturas en comisaría entre las que se encontraba la violación; le pregunté qué tal estaba y me respondió que bien, pero que estaba jodido porque había caído toda la infraestructura militante que tanto había costado levantar.
Creo que, por una parte, no hemos identificado estas violencias como sexistas porque no se nos ha enseñado. No es extraño: hombres y mujeres reparamos de golpe en que algo que estábamos viviendo con naturalidad no es más que sexismo cotidiano. Además, han quedado ocultas porque uno de los mandatos que el patriarcado nos impone a los hombres es el de no mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero, por otra parte, me parece que no las hemos identificado porque, al contrario que las mujeres, no conectaban con experiencias previas. Al afrontar las consecuencias de la tortura, los hombres arrojamos estas prácticas a un compartimento general de maltrato que no está conectado a otras opresiones. Desgraciadamente, me parece que las mujeres lo tienen más difícil para hacer eso mismo, porque los terrores con que actúan los torturadores están perfectamente codificados y ramificados en el imaginario femenino, porque siguen, seguimos, viviendo en una sociedad regida por la cultura de la violación y por una violencia machista dirigida implacablemente a someter a las mujeres.
Creo que debemos, entre todas y todos, identificar los sesgos sexistas de la tortura. No como un mero ejercicio de conocimiento común o veracidad, sino porque identificar lo que nos ha ocurrido nos va a permitir una mejor recuperación emocional. Y, junto al reconocimiento y reparación, la recuperación de las miles de personas torturadas en Euskal Herria debe de ser uno de los principales objetivos de esas personas y de esta sociedad.
Terapeutas que se dedican a la recuperación de mujeres maltratadas han señalado las similitudes existentes entre los métodos y las consecuencias del maltrato en el seno de las relaciones afectivas y de la tortura. No me extraña. El maltrato físico y psíquico, las humillaciones, el aislamiento… se parecen hasta en algunos detalles macabros del estilo de «mira lo que me [nos] están obligando a hacerte». Y, aunque sé que es un caso extremo de «no hay mal que por bien no venga», creo que la terapia de recuperación es una inmejorable ocasión para despatriarcalizarnos. Por eso, con cierta precaución y miedo al acercarme a ese suelo sagrado que existe donde hay dolor, me he animado a compartir estas reflexiones en la creencia de que tenemos el deber de poner a punto nuestras herramientas de análisis, afinar nuestro diagnóstico y mejorar nuestra comprensión de la tortura. Si comprendemos los mecanismos y los objetivos de ese sexismo extremo que hemos padecido, será más fácil combatirlos en nuestro día a día y superarlos. No se me ocurre mejor regalo que hacernos a nosotros y nosotras y a esta sociedad.
Gehiago

Lizarrako Udalak txosnekiko eta La Bota peñarekiko duen “aldebakarreko jarrera antidemokratikoa” salatu du oposizioak

2
Abuztuaren 4an preso, deportatu eta iheslarien etxeratzea eskatuko dute 6 hondartzetan