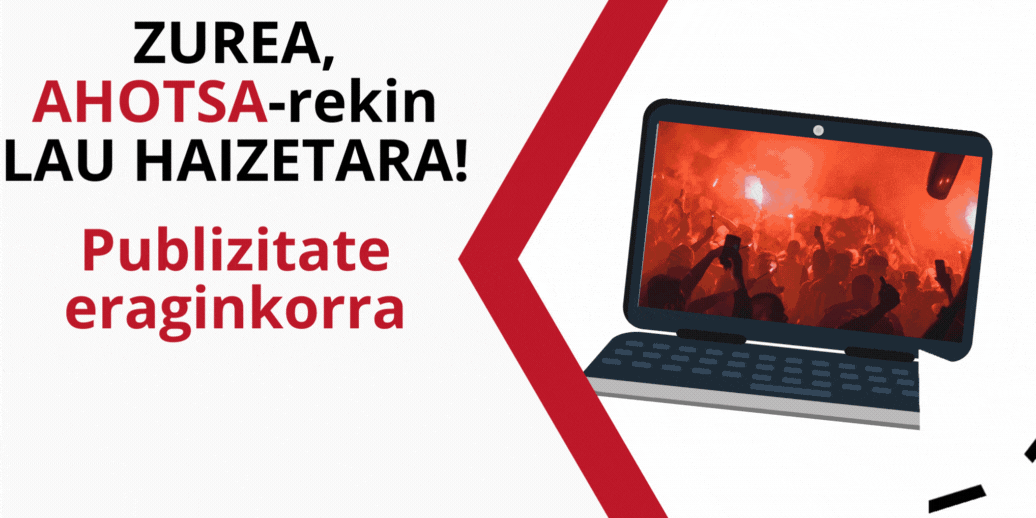Reinventando las identidades: Historia, política y comunidad
Jimmy Muelles
2017-ko irailak 25
Dicen que la historia la escriben los vencedores, aun así, eso no tiene
demasiada importancia porque en tiempos de sobreabundancia de datos y
cuando existen universidades para todo tipo de corrientes de
pensamiento, sean conservadoras o revolucionarias, en una época en la
que hay gurús de todas las escuelas apadrinados por la academia y
cualquier espacio de reflexión crítico es asimilado, becado y
promocionado por el sistema, el mercado oferta relatos históricos a la
medida ideológica del consumidor, para que éste no desbarate una parte
de su identidad predeterminada y pueda seguir con su vida normal, de
producción y consumo. Porque es cómodo no tener que enfrentar los
errores, sea en el plano histórico o en el personal.
Un relato histórico es un discurso ideológico vertebrado con hechos
del pasado. Pero ocurre que en muchas ocasiones esos hechos son
_discutidos _por académicos y gente entrada en materia que, de pronto
sacan de la chistera una nueva evidencia que _hace suponer_ que, en
efecto, la virgen María pudo ser fecundada por un tercero. Y entonces,
¿al derrumbarse el mundo de ese hombre pío que basaba su vida en un
dogma, la consigna “amaos los unos a los otros”, por ejemplo,
debería carecer de sentido para él?
En ningún caso, la historia es la razón para realizar los proyectos
políticos y sociales que consideramos justos o necesarios, sino que
éstos han de justificarse por sí solos. Es decir, si la idea es buena
(ej. gestión comunal de la tierra), no necesita ningún soporte
histórico para realizarse (ej. patrimonio cultural indígena), máxime
cuando en la actualidad, su realización responde a las relaciones de
poder que se dan dentro de las instituciones (ej. Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas) y es
traducido en derecho positivo por los Estados. Del mismo modo, la
opresión que un pueblo ha sufrido en el pasado no le otorga derecho
histórico alguno para resarcirse oprimiendo a otros pueblos (véase el
Estado de Israel: el holocausto no puede ser una coartada de tipo moral
para justificar una política exterior genocida).
Una cosa es hacer memoria, trabajar para que la realidad pasada se
recuerde e intentar comprender el proceso y las causas que explican el
presente, etc., y otra bien distinta es articular un discurso político
basado en un registro de hechos específico, mitificar la historia y
caer en un reduccionismo semejante a lo que Vladimir Propp denomina
morfología del cuento, relativizando los hechos que no encajan bien en
la fábula en la que basamos nuestra ideología de modo que, al mismo
tiempo, ensalzamos aquéllos que nos hacen peculiares como grupo, todo
ello con objeto de monopolizar un sentimiento, así como acaparar el
testigo de una lucha que uno no ha librado: cuando alguien se identifica
emocionalmente con una historia, con unos símbolos, incluso con las
víctimas, cuando adopta todos estos elementos como parte de su
identidad, corre el riesgo de desatender el debate racional y
argumentado por el cual unas ideas se imponen a otras. Sólo en ese
encuentro dialéctico puede germinar la semilla de la transformación
social.
La búsqueda desesperada de referentes históricos por parte de la
izquierda, con el propósito de construir un sujeto colectivo que
legitime la acción política, sólo da cuenta de la fragmentación
social característica de la época posmoderna y de la inexistencia de
una comunidad real y cohesionada. Es un síntoma de la incapacidad de
cualquier movimiento social para generar adhesiones a un proyecto
sólido que sea capaz de transformar profundamente el orden establecido.
La tarea central de la izquierda, no es pues la creación de
filiaciones emocionales que graviten en torno a una identidad
particular, sino la defensa argumentada e integrativa de las ideas de
igualdad social y libertad política radical que la caracterizan.
En nuestra sociedad atomizada, los espacios comunitarios que se
conformaban en torno al trabajo (sindicato, barrio, etc.), y que
constituían en la práctica una extensión de la familia donde la
solidaridad social era algo común, han sido prácticamente
desmantelados. Tanto es así, que el sujeto experimenta una sensación
de vacío y aislamiento frente a una nueva sociedad que ofrece
inserción individual, siempre y cuando se acaten las condiciones de
exclusión que ella misma impone. Ante ese vacío, uno se recrea en su
dimensión subjetiva e identitaria, buscando desesperadamente la
pertenencia a un grupo como fin en sí mismo, como un factor que le
defina y proteja frente al mundo y frente a sí, como una prótesis de
identidad (que es ya una prótesis otra).
Los partidos y demás organizaciones políticas, conscientes de la
necesidad constante de reidentificación por parte de los proletarios
desclasados, practican una estrategia de mercadotecnia emocional (como
hacen los publicistas): apelan a la identificación sensible de la gente
con el fin de generar adhesiones efímeras que les permitan hacerse con
el poder. Así surgen las denominadas comunidades de carnaval:
comunidades no dadas al debate con voluntad de conclusión y que
participan en espectáculos contestatarios, dispersando la energía del
conflicto con catarsis ceremoniales (manifestaciones, urnas, procesos,
protestas simbólicas, etc.) que sirven para canalizar la tensión
acumulada en la vida rutinaria, pero que abortan a las comunidades con
voluntad de enfrentamiento real.
Una característica de la identidad en los espacios comunitarios
tradicionales es su no opcionalidad, no tiene un carácter voluntario,
la pertenencia social es obligada y preexiste al individuo.
Paradójicamente, la libertad de elegir de la gente para adherirse a tal
o a cual colectivo según sus preferencias particulares, ha traído
consigo la incapacidad de sacar adelante un proyecto colectivo
emancipador. Quizá sea porque esos nuevos espacios deseables son
articulados por intelectuales, su configuración queda en manos de
expertos con influencia en universidades y demás instituciones, y son
vistos por el pueblo con desconfianza. Es decir, la afiliación es libre
pero su vertebración viene dada desde arriba, no es el fruto de la
producción popular.
El sujeto político basado en la particularidad, resultado de las
políticas de la identidad que impregnaron los movimientos sociales de
los años sesenta del pasado siglo, y que ponen de relieve las
categorías sociales de diversa índole que nos atraviesan, son una
construcción universitaria, ideada por profesionales académicos de
extracción burguesa (en un evidente paralelismo con los nacionalistas
del siglo XIX que se disfrazaban con motivos folclóricos para acudir a
la aldea a soltar el discurso chapurreando la lengua vernácula, y eran
expulsados a pedradas). Si bien la aportación crítica de estas
políticas a la (que era) ideología dominante resulta imprescindible,
el artefacto de ingeniería política creado ha acabado por integrarse
en el mapa ideológico tradicional, no ha sabido liberar al individuo de
los conceptos psicosociales que lo convierten en sujeto de opresión,
sino que ha reforzado este papel. En lugar de romper el tablero, sólo
ha movido ficha. Ha pintado los barrotes en la cárcel del pensamiento
que constituye la identidad.
Si llevamos las políticas de la identidad hasta sus últimas
consecuencias, dada la multiplicidad de categorías sociales que
determinan la existencia de los individuos, y precisamente porque en
esencia es una ideología que se construye en contraposición_ _al
_otro_, no nos queda más remedio que asumir que el único sujeto
político posible es el propio individuo. En esas circunstancias
ideológicas se genera un entorno cómodo para éste, y aún oprimido,
desatiende la necesidad de encontrarse con el _otro_, puede dejar de
hacerse preguntas relativas a la urgencia de lo común y al sentido de
su existencia. Entonces la historia, esa historia real y material que
construimos y cuya transformación requiere de nuestra libertad
absoluta, deja de tener trascendencia.